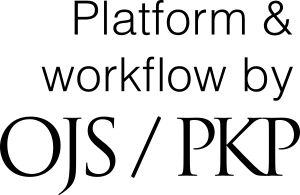Searching for the lost subject: Opposing interpretations regarding the May 1968 revolutionary drifts
DOI:
https://doi.org/10.56487/enfoques.v36i1.1130Keywords:
May 1968 — Subject — Intellectuals — Structuralism — RevolutionAbstract
This article deals with the theoretical-philosophical discussions and political events that marked the 1960s in France. Specifically, we will refer to the way in which structuralism was configured, the distance with respect to existentialism and phenomenology, especially in relation to the subject. Then, we will trace a cartography that traces the nodal moments of the May 1968 event, some of the keys of intelligibility on which we will seek to draw and, finally, we will recount the effects of the political movement on French philosophy. Among the distinctive aspects of May 1968 in France, we highlight the question of the revolutionary character or not of this event, the effective transformations, the place of the intellectual, the critique that links the spirit of the May movement with the neo-liberal deployment and individualism especially visible in social customs, in the forms of work and political organization towards the 1980s.Downloads
References
El estructuralismo, que Jean-Claude Milner (2003) refiere como “paradigma”, fuertemente condicionado por la lingüística, se origina varias décadas antes del período que estamos analizando. Como sugiere el autor mencionado, el Primer Congreso Internacional de Lingüistas de La Haya tuvo lugar en 1928 y ya allí puede encontrarse un programa estructuralista de investigaciones, como uno de índole científica para la lingüística. Hacia finales de la década de 1950 se producen una serie de rupturas respecto al contenido inicial que lo extienden a objetos no lingüísticos y que nos permiten comprender la convivencia o la formulación de ciertas preguntas y problemas comunes desde o en contacto con disciplinas variadas: el filósofo Claude Lévi-Strauss y su antropología estructural, Michel Foucault y la forma de pensar el saber en la arqueología, funcionando como epistemólogo, el filósofo marxista Althusser con una relectura del marxismo para dotarlo de rigor científico.
Étienne Balibar, “El estructuralismo: ¿una destitución del sujeto?”, Instantes y azares, 4 (2007): 155-172.
Patrice Maniglier, Le moment philosophique des années 1960 en France (París: Presses Universitaires de France, 2011): 15.
Emilio de Ípola en Althusser, el infinito adiós (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2007): 107, sostiene una tesis similar cuando afirma que el problema “de todo estructuralismo” (entendido este como el término con doble función que determina la pertenencia de los demás a la estructura), posee una historia cuyos comienzos se remontan a una década antes de que Lacan reconozca “lo real” y más de una década antes de los grandes trabajos de Althusser. Entonces, “el llamado posestructuralismo no haría otra cosa que repetir lo que el estructuralismo “a secas” de Lévi-Strauss había planteado una década antes punto por punto y con toda claridad”.
Alain Badiou, “Panorama de la filosofía francesa contemporánea”, en Miguel Abensour, Alain Badiou, Patrice Vermeren, Patrick Vaudy, Geneviève Fraisse y Claude Lefort, Voces de la filosofía francesa contemporánea (Buenos Aires: Colihue, 2005): 73.
Ibid., 81.
Como sugieren Beatriz Dávilo y Marisa Germain en Política y sujeto (Rosario: UNR Editora, 2003), el problema del sujeto nos remite a la filosofía occidental moderna y a la tradición clásica, cuyo rasgo fundamental emerge de un conjunto de operaciones por las que la posibilidad del pensamiento sobre lo que es y su fundamento se desplaza del campo del ser (del campo de la metafísica) al del sujeto, y con ello a los problemas de representación y del conocimiento.
El sujeto moderno clásico sería el cartesiano, desde el que se desprende un dispositivo de verdad, un sujeto de conocimiento y un dispositivo político que produce un sujeto de acción y decisión. Ahora bien, desde la operación alemana (para pensar el hilo que va de Hegel, pasando por Nietzsche, a Heidegger) el sujeto se destituye como principio o como dispositivo de verdad, destitución o desplazamiento que asume formas diferentes, pero que será constituyente del momento filosófico francés desde el existencialismo sartreano hasta el posestructuralismo, el posfundacionalismo y la deconstrucción de los años 80 y 90.
Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el clima intelectual marxista francés se encontraba hegemonizado por las respuestas al marxismo ortodoxo de Jean Paul Sartre y de Maurice Merleau-Ponty, quienes desde el existencialismo y la fenomenología, respectivamente, reconstruyeron una versión humanista del marxismo.
Vincent Descombres, Lo mismo y lo otro: cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978) (Madrid, ES: Ediciones Cátedra, 1988).
Leonardo Eiff, Filosofía y política existencial: Merleau-Ponty, Sartre y los debates argentinos (Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2011).
La guerra tendrá un impacto radical en los itinerarios teóricos y políticos de ambos filósofos.
Lo que se asume, en contraposición a los presupuestos filosóficos-políticos de entreguerras (especialmente a las nociones de concordia y conciliación, confianza y diálogo), es el “realismo”.
A partir de este momento, en el que ingresa “lo político” en la filosofía de Merleau-Ponty, ya no es posible juzgar la política desde un cielo inmaculado. Hay que asumir con realismo histórico la mejor política posible. En la inmediata posguerra, Sartre proyecta superar el marxismo con su filosofía existencial para garantizar mejor la yuxtaposición de socialismo y libertad. En esa época, Merleau-Ponty era más cercano al PC que Sartre y buscaba una comprensión conciliadora del marxismo. Trata filosóficamente de mantener viva la tensión entre la contingencia de la historia y el sentido de la historia. Así, quiso mostrar la ambigüedad de cada acto sin renunciar a la posibilidad de una filosofía de la historia, como puede observarse en Humanismo y terror (1947).
Balibar, “El estructuralismo”, 162.
Balibar, Étienne, “La philosophie et l’actualité: au-delà de l’événement?”, en Maniglier, Le moment philosophique des années 1960 en France (París: Presses Universitaires de France), 162.
Pierre Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 (París, FR: Seuil, 2018).
Michel Zancarini-Fournel y Philippe Artières, 68, une histoire collective (1962-1981) (París: La découverte, 2018).
Entre la bibliografía y la filmografía revisada, hay coincidencia en situar a la guerra de Argelia como uno de los elementos centrales de los antecedentes del Mayo 68. Ya sea por las prácticas o ataques defensivos del Frente de Liberación Nacional, la UNEF (Unión de Estudiantes Franceses), que aglutinó a los estudiantes durante el Mayo 68, así como el compromiso intelectual francés que conocimos a través del Manifiesto 121, o el famoso prólogo escrito por Sartre de Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon ([1961] 2015), en la que no solo se condena el imperialismo (y el proceso de colonización), sino que traza un manifiesto de apoyo a las luchas tercermundistas de liberación e independencia. Allí también da cuenta del clima de época marxista que acompasó esas luchas: “la verdadera cultura es la Revolución, lo que quiere decir que se forja al rojo” y “nuestros procedimientos están anticuados: pueden retardar ocasionalmente la emancipación, pero no la detendrán”. Y en ese mismo gesto legitima la violencia como medio de liberación. Incluso esa violencia sería antes bien la europea invertida. Ese libro integra la fuente de la que bebieron los jóvenes que en el 68 tenían veinte años y tuvo enorme influencia en las consignas antiimperialistas, descoloniales y antirracistas que circularon. Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique; Artières y Zancarini-Fournel, 68: une histoire collective; Étienne Balibar, Histoire interminable (París: La Découverte, 2020), entre otras.
El sustrato político-ideológico que predominó en las manifestaciones de Mayo del 68, especialmente entre los estudiantes, es el del marxismo-leninismo con cierta inclinación maoísta que dará forma al izquierdismo de la Gauche Prolétarienne. Entre los estudiantes de la Sorbona cercanos a Althusser, vemos que en 1966 un grupo de l’UEC se escinde y forma l’UJCML maoísta (entre los que se encuentra R. Linhart) y se posiciona en contra del teoricismo althusseriano.
A su vez, este grupo desaparece en Mayo 68 tras la creación de la Gauche Proletariene. Para el tema de los estudiantes comunistas, nos apoyamos en la siguiente literatura: Jacques Rancière, La lección de Althusser (Buenos Aires, AR: Editorial Galerna, 1974); en la entrevista de Peter Hallward a Balibar e Yves Duroux, “A philosophical conjuncture: An interview with Etienne Balibar and Yves Duroux” (2007), http://cahiers.kingston.ac.uk/pdf/balibar-duroux.interview.translation.pdf; y en Michel Zancarini-Fournel y Philippe Artières, 68 Une histoire collective (1962-1981) (2018). En otro orden, la película de Jean-Luc Godard, La chinoise (1967), si bien es previa a Mayo del 68, ilustra casi al modo de una parodia el tono “rojo” de los sesenta, la militancia marxista y la convicción revolucionaria, al tiempo que las contradicciones de clase, las tensiones entre el trabajo y la universidad.
Kristin Ross, Mai 68 and it’s afterlives (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2002).
En sus propias palabras que traducimos al español, “una parte de mi vida intelectual la pasé rumiando las huellas, las cuestiones que Mayo 68 había dejado sin respuestas”. Étienne Balibar, Histoire interminable (París, FR: La Découverte, 2020): 89.
Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique, 44.
Reconstruimos este recorrido a través de los textos de Kristin Ross, Mai 68 and it’s afterlives, y de François Proust “Débatre ou résister?”, Lignes, 35 (abril de 1998): 106-120.
El documental de João Moreira Salles, No intenso agora (2017), refleja el clima de melancolía que sucede tras un momento de intensa alegría. Una escena destacable del documental es el archivo de una discusión que tuvo lugar en las puertas de una fábrica francesa durante junio de 1968, cuando un grupo de hombres intentó convencer a una mujer que se resistía a volver a trabajar en las mismas condiciones en que lo había hecho antes de la huelga. Por otro lado, en Tout va bien (1972), Jean-Luc Godard sitúa el plazo temporal en que transcurre la película entre mayo 68 y mayo 1972, superpone la historia de amor de dos periodistas que intentan entrevistar en la industria de la carne cuando los trabajadores de una empresa forman allí un motín, encierra al jefe en su oficina. La película finaliza con más de diez minutos de una escena que transcurre en un supermercado, la cámara filma un continuado horizontal de cajas, a las cajeras pasando los productos, la gente haciendo filas, escena representativa de la sociedad de consumo contemporánea.
Así, la película hilvana la ebullición antisindicalista, autogestiva de los empleados, muy propia del clima sesentaiocho, y un desenlace del porvenir sin transformación social.
Traducción propia.
Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique, 123.
Luc Ferry, Alain Renaut, La pensée 68: Essai sur l’anti-humanisme contemporain (París, FR: Folio Essais Gallimard, 1988).
Gilles Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo (Barcelona, ES: Editorial Anagrama, 1986): 45.
Edgar Morin, Claude Lefort y Cornelius Castoriadis, Mayo del 68: la brecha (Buenos Aires, AR: Nueva Visión, 2009).
Espíritu político que se comprende en los términos de Castoriadis en 1968: “La tarea urgente del momento es la constitución de un nuevo movimiento revolucionario a partir de las recientes luchas y de su experiencia total”. Morin, et. al., Mayo 68, 75.
Cornelius Castoriadis, “Los movimientos de los años sesenta (1986)”, en Morin, et.al., Mayo 68: la brecha, 144.
Edgar Morin, “Mayos (1978)”, en Morin, et.al., Mayo 68: la brecha, 116.
Claude Lefort, “Relectura (1988)”, en Morin, et.al., Mayo 68: la brecha, 158.
Ibid., 147-148.
En un breve artículo de divulgación, Jordi Mariné repasa las apariciones públicas de Lacan frente a las revueltas de Mayo del 68, la carta que firma junto a otras figuras como Sartre o Blanchot publicada en Le monde en apoyo al movimiento y el análisis del discurso del amo y de la sujeción al discurso de un nuevo amo que sería el de la universidad en el Seminario 17 (1969). Yannis Stavrakakis en La izquierda lacaniana: psicoanálisis, teoría, política (Buenos Aires, AR: Fondo de Cultura Económico, 2010) y Jorge Aleman en Para una izquierda lacaniana: intervenciones y textos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AR: Gramma Ediciones, 2009) trabajan la relación entre el psicoanálisis y la filosofía y teoría política de esos años.
Tesis de trabajo que Laval y Dardot ([2009] 2013) desestiman por ilusoria, ya que su punto de partida, afirman, es ingenuo. Boltanski y Chiapello se equivocan al tomar “al pie de la letra” lo que el nuevo capitalismo dijo de sí mismo a través de la literatura “managerial” de los años noventa. Si bien coinciden en valorar de esta literatura la crítica de la burocracia que realiza, de la organización, de la jerarquía, para desacreditar cierta forma de poder en paralelo a una apología de la incertidumbre, de la flexibilidad, de la creatividad y la red como búsqueda de anexión del trabajador al modelo neoliberal, Laval y Dardot hacen hincapié en que el nuevo capitalismo no es “antiburocrático” y en el imperativo de estudiar las técnicas de control y disciplinamiento en el mundo del trabajo que se alejan por completo de cualquier paralelismo con la crítica artística y política del 68. Lo que las evoluciones del “mundo del trabajo” hacen cada vez más visible es, precisamente, la importancia decisiva de las técnicas de control en el gobierno de los comportamientos. El neomanagement no es “antiburocrático”. Corresponde a una nueva fase, más sofisticada, más “individualizada”, más “competitiva” de la racionalización burocrática, y solo a través de un efecto ilusorio ha podido apoyarse en la “crítica artística” del 68.
Balibar, Histoire interminable, 2020: 112.
Ross, Mai 68 and it’s afterlives.
Serge Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuel (París, FR: La Découverte, 2008).
Ibid., 16.
Guillaume Le Blanc, “Mai 68 en philosophie : Vers la vie alternative”. Cités, 40 (2009): 97-115.
El primer número de la revista Les Revoltes Logiques. Cahier du Centre de Recherches sur les Idéologies de la Révolte salió a la luz en octubre de 1975. De éditions Solin. 1, Rue de Fosse Saint-Jacques, 75005, París. Hoy se accede a través de éditions Horlieu (1975-1981). Colectivo de redacción: Jean Borreil, Geneviève Fraisse, Jacques Rancière, Pierre Saint-Germain, Michele Souletie, Patrick Vauday, Patrice Vermeren. Como lo indican en la contratapa del primer número, los editores toman distancia del cuidado puesto en los discursos sobre la revolución y difieren –según indican– del punto de vista del historiador. Por un lado, del de larga duración, las grandes regularidades de una historia inmóvil, limitada por la naturaleza o las epidemias. Por otro lado, del de la memoria del trabajo y de los días del pueblo, que reserva a las elites el cambio, las organizaciones de izquierda, la metafísica proletaria. Los editores de la revista anteponen otra memoria, guiada por otra figura de Marx. Dejando el cuidado de las lecciones a quienes hacen profesión de la revolución o comercio de su imposibilidad, Revoltes Logiques pretende modestamente intervenir allí donde se pueden dar armas a la contestación, para ayudar, entre otras tareas, a construir otra memoria. Revoltes Logiques parte de la constatación de que hoy apenas hay memoria popular. Ni buena ni mala. Simplemente una memoria. La memoria supone el lugar de constitución de una historia, un lugar de registro del archivo popular.41 Entrevista: “La comunidad como disentimiento”, en Rancière, El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética (Barcelona, ES: Herder) 2011, 159-174.
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.