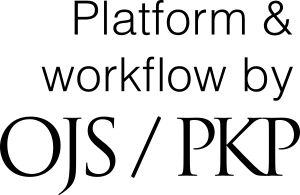Religiones y Estado en Argentina, entre la Constitución y el derecho internacional
Palabras clave:
Relaciones Iglesia, Estado, Comunidades religiosas, Normas constitucionales, Libertad religiosaResumen
El régimen jurídico de las comunidades religiosas en Argentina tiene sus bases en normas constitucionales e internacionales que provienen de épocas diferentes: la Constitución de 1853/60, el Concordato de 1966 y los tratados internacionales constitucionalizados en la reforma de 1994. Si bien las contradicciones explícitas entre el Concordato de 1966 y el régimen de Patronato incluido en la Constitución de 1853/60 fueron eliminadas por la mencionada reforma, la armonización de este complejo normativo no está exenta de dificultades.
The legal status of religious communities in Argentina is ruled by constitutional and international norms originated in different historical periods: the 1853/60 Constitution, the 1966 Concordat and the international treaties incorporated to the Constitution by the 1994 amendments. The relation between all those legal sources is not simple, even if the Patronato system at odds with the 1966 Concordat was eliminated from the Constitution in 1994.
Descargas
Referencias
No resulta posible citar aquí todos los estudios históricos dedicados al tema. Para una perspectiva general, ver Roberto Di Stefano, “Por una historia de la secularización y de la laicidad en Argentina”, Quinto Sol 15, 1 (2011): 1-32. Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia en Argentina (Buenos Aires: Sudamericana, 2009). José M. Ghio, La Iglesia Católica en la política argentina (Buenos Aires: Prometeo, 2007). En relación con determinados períodos clave, ver Daniel O. De Lucía, “Iglesia, Estado y secularización en la Argentina (1800-1890)”, El Catoblepas. Revista Crítica del Presente 16 (2003), http:// nodulo.org/ec/2003/n016p13.htm. Roberto Di Stefano, “El pacto laico argentino (1880- 1920)”, PolHis, 8 (2011): 80-89. Fortunato Mallimaci, El mito de la Argentina laica. Ca¬tolicismo, política y Estado (Buenos Aires: Edit. Capital Intelectual, 2015). Loris Zanatta, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1930- 1943) (Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 1996). Loris Zanatta, Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1943-1946) (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1999). Para una perspectiva política sobre la evolución del régimen civil de los grupos religiosos, ver Fernando Arlettaz, “Problemas teóricos en tor¬no del estatuto legal de las comunidades religiosas en Argentina”, Sociedad y Religión 45 (2016): 13-43. Ver también la bibliografía citada en las notas siguientes.
Las relaciones conceptuales entre la Santa Sede, la Iglesia católica y el Estado del Vaticano nunca han estado totalmente claras. Ver Gaetano Arangio-Ruiz, “On the nature of the international personality of the Holy See”, Revue Belge de Droit International 2 (1996): 355-368. Robert J. Araujo, “The International Personality and Sovereignty of the Holy See”, Catholic University Law Review 50 (2001): 291-359. Sin entrar en estas discusiones, aquí aceptamos simplemente que la Santa Sede es sujeto de derecho internacional público y asume en el plano internacional la representación de la Iglesia católica.
Sobre el Patronato ver Cesáreo Chacaltana, Patronato Nacional argentino (Buenos Aires: Imprenta de la Penitenciaría, 1885). Faustino J. Legón, Doctrina y ejercicio del Patronato Nacional (Buenos Aires: Lajouane, 1928). Ramiro de Lafuente, Patronato y concordato en la Argentina (Buenos Aires: Editorial RL, 1957).
Miranda Lida, “Una Iglesia a la medida del Estado: la formación de la iglesia nacional en la Argentina (1853-1865)”, Prohistoria 10 (2006): 31-37.
Las sedes episcopales vacantes con posterioridad a 1810, por ejemplo, solo fueron cubiertas en la década de 1830 por el nombramiento de obispos in partibus infidelium y vicarios apostólicos, designados por fuera del régimen de Patronato. Ignacio Martínez, “Coinci¬dencias sin acuerdo. Los primeros contactos entre el gobierno argentino y la Santa Sede en el proceso de construcción de la iglesia nacional (1851-1860)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2010), http://nuevomundo.revues.org/59082.
Ver Thomas Duve, “La cuestión religiosa en los proyectos constitucionales argentinos”, Anuario de Historia de la Iglesia 17 (2008):222-224.
Los textos constitucionales y los debates constituyentes citados pueden consultarse en las obras usuales. Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas (Buenos Aires: Casa Jacobo Peuser, 1937-1939), varios tomos. Faustino Legón y Samuel Medrano, Las Consti¬tuciones de la República Argentina (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1953). María L. Sanmartino de Dromi, Documentos constitucionales argentinos (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1994).
El Proyecto de Constitución para las Provincias del Río de la Plata, redactado por la comisión oficial, establecía: “La religión Católica es la religión del Estado. Él la protege, y mantendrá del Tesoro público las iglesias, el culto público y sus ministros, en la forma que oportunamente establecerán las leyes” (cap. III, art. 1). Como una consecuencia del financiamiento público del culto, se establecía luego que “ningún ciudadano podrá desde 2). La Iglesia estaba representada en los órganos políticos, como el Consejo de Estado (cap. IX, art. 4), que debía ejercer el derecho de presentación para obispados y prebenentonces, ser forzado a pagar contribución alguna con objeto de religión” (cap. III, art. das eclesiásticas (cap. XIX, art. 7). Se dejaba el alcance del fuero eclesiástico a una futura legislación (cap. XXI, art. 35) y se mantenía el recurso de fuerza (cap. XXI, art. 16). Se reconocía la tolerancia de las opiniones religiosas con el límite de las costumbres piadosas del Estado: “Ningún habitante de la República puede ser perseguido ni molestado en su persona y bienes por opiniones religiosas, con tal que no altere el orden público y respete las leyes y costumbres piadosas del Estado” (cap. III, art. 3). ¬El Proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Sociedad Patriótica, disponía: “La religión Católica es y será siempre la del Estado” (cap. 3, art. 12). Se disponía además que el gobierno debía incitar la convocatoria de conci¬lios para reglar la disciplina eclesiástica y coordinar el poder temporal y el espiritual (cap. 3, art. 13). Se mantenía el fuero eclesiástico (cap. 3, art. 15), pero no se hacía mención de los otros aspectos del Patronato. Respecto de la libertad religiosa, el proyecto contenía una cláusula de resguardo en el ámbito privado, nuevamente con el límite de la religión santa del Estado: “Ningún hombre será perseguido por sus opiniones privadas en materia de religión pero deberán todos respetar el culto público y la Religión Santa del Estado, bajo la pena que se ha establecido antes contra los que alterasen la Constitución” (cap. 3, art. 14). El Proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata de 27/01/1813 incluía la siguiente cláusula: “La religión Católica, es la Religión del Estado. El Gobier¬no protegerá la Religión, mantendrá del Tesoro común las Iglesias, el Culto público y sus Ministros en la forma que establecerá la ley. Desde entonces quedarán abolidos los dere¬chos Parroquiales, los Diezmos, y las otras contribuciones que actualmente se cobran demás por el Estado con motivo de piedad” (cap. 4, art. 8). El director ejecutivo nombraba a los obispos y prebendas de todas las iglesias del Estado (cap. 8, art. 110). Se establecía que nadie podía ser molestado por sus opiniones religiosas “con tal que no altere el orden público; y respete las Leyes y costumbres piadosas” y declaraba por consiguiente abolido el Tribunal de la Inquisición (cap. 4, art. 9).
El Proyecto de Constitución de carácter federal para las Provincias Unidas de la América del Sud tenía una curiosa disposición: “El Congreso no permitirá algún establecimiento de reli¬gión, ni prohibirá el libre ejercicio de la Católica, que profesamos, como la única y prepon¬derante en54 Ver un desarrollo de esta idea en Horacio R. Bermúdez, “Libertad religiosa e igualdad ante la ley” (ponencia pronunciada en el congreso La libertad religiosa en el siglo XXI, Córdoba, 2014), 11-12. Ver la idea contraria, que sostiene que en Argentina hay libertad, pero no igualdad de cultos y que esta diferenciación no es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos, en Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, 542. las Provincias Unidas” (art. 45). La primera parte del artículo parecía inspirada en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos; la segunda parte, aunque mantenía la estructura gramatical de la misma fuente, la traicionaba en su espíritu, ya que en lugar de impedir que el Congreso prohíba el libre ejercicio de cualquier religión, impedía al Congreso que prohibiera la única religión permitida, que era la católica. Así, se restringía la facultad del Congreso de permitir un establecimiento de religión, con el sentido aparente de que el catolicismo, a pesar de ser la única religión permitida, no sería la religión oficial, porque no estaría establecida. El proyecto no contenía normas sobre el Patronato.
Ley sobre cateo y explotación de minas de 7/5/1813: “Ningún extranjero emprende¬dor de trabajo de minas o dueño de ingenios, ni sus criados, domésticos o dependientes, serán incomodados por materia de religión, siempre que respeten el orden público; y podrán adorar a Dios dentro de sus casas privadamente según sus costumbres”.
Ver Marcela Ternavasio, “Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso Gene¬ral Constituyente (1820-1827)”, en Revolución, república y confederación, ed. por Noemí Goldman (Buenos Aires: Sudamericana, 1999), tomo III, 159-199.
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica el 2/2/1825, art. 12: “Los súbditos de su Majestad Británica residentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón de su religión; mas gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas, celebrando el oficio divino ya dentro de sus propias casas, o en sus propias y particulares iglesias o capillas, las que estarán facultados para edificar y mante¬ner en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de las dichas Provincias Unidas: también será permitido enterrar a los súbditos de su Majestad Británica que murie¬ran en el territorio de las dichas Provincias Unidas, en sus propios cementerios que podrán del mismo modo libremente establecer y mantener. Asimismo los ciudadanos de las dichas Provincias Unidas gozarán en todos los dominios de su Majestad Británica de una perfec¬ta e ilimitada libertad de conciencia, y del ejercicio de su religión pública o privadamente en las casas de su morada, o en las capillas y sitios de culto destinados para dicho fin, en conformidad con el sistema de tolerancia establecido en los dominios de su Majestad”.
La libertad religiosa fue reconocida en la llamada Carta de Mayo, declaración de derechos sancionada en 1825 para la provincia de San Juan, sin perjuicio del carácter oficial de la religión católica (arts. 16 y 17). La promulgación de la Carta provocó una revolución que depuso al gobernador Salvador María del Carril. La provincia de Buenos Aires adoptó en 1825 una ley general sobre libertad religiosa (Ley de libertad de cultos de 12/10/1825).
Los informes e intervenciones de los constituyentes mencionados en este trabajo pueden consultarse en las obras sobre documentación constitucional citadas más arriba.
Art. 8: “La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana que será protegida por el Gobierno, y respetada por todos sus habitantes”.
Art. 3: “La Confederación adopta y sostiene el culto católico y garantiza la libertad de los demás”.
“La Religión Católica Apostólica Romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno Federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el libre ejercicio de su Culto Público. Y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia”.
“El Gobierno Federal profesa y sostiene el Culto Católico Apostólico Romano”.
“La Religión Católica Apostólica Romana (única verdadera) es la Religión del Estado. Las autoridades le deben toda protección y los habitantes veneración y respeto”.
Martínez, “Coincidencias…”.
“La Religión Católica apostólica romana es la religión de la República Argentina, cuyo go¬bierno costea su culto. El gobierno le debe la más eficaz protección y sus habitantes el mayor respeto y la más profunda veneración”.
Sobre la reforma de 1860, ver Eduardo Martiré, “La Constitución reformada de 1860”, Revista de Historia del Derecho 12 (1984): 282-285.
CSJN, Correa, Fallos 53:188, 1893.
CSJN, Didier Desparats, Fallos 151:403, 1928.
CSJN, Melo de Cané, Fallos 115:1359, 1911.
Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina (Buenos Aires: La Ley, [1897]2001), 115.
Juan A. González Calderón, Derecho constitucional argentino (Buenos Aires: Libre¬ría Nacional, 1918), 58. Agustín de Vedia, Constitución Argentina (Buenos Aires: Coni Hermanos, 1907), 42. Perfecto Araya, Comentario a la Constitución de la Nación Argentina (Buenos Aires: Librería de la Facultad de Juan Roldán, 1908), 68. Manuel A. Montes de Oca, Lecciones de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Imprenta y litografía La Buenos Aires, 1902), 135-136.
Carlos Sánchez Viamonte, Manual de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Kapelusz, [1944]1958), 110.
Ver Arturo E. Sampay, La reforma constitucional (La Plata: Laboremus, 1949).
Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede sobre la jurisdicción castrense y la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, 28/06/1957. El acuerdo fue modificado por intercambio de notas en 1992.
Decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos, 28/10/1965, núm. 20.
Mercedes Moyano, “La Iglesia argentina en la década del sesenta”, en Historia General de la Iglesia en América Latina, Enrique Dussel et al. (Salamanca: Sígueme, 1994), tomo IX, 529-540.
Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, 10/10/1966.
Discorso di Paolo VI al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana, 23/12/1966, http:// w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1966/documents/hf_p-vi_spe_19661223_sa¬cro-collegio.html.
Sobre el contenido del concordato ver Ramiro de Lafuente, “El acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina”, Revista española de Derecho Canónico 23 (1967): 111-125; Pedro J. Frías, El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (Córdoba), 1975; Juan M. Gramajo, “Los acuerdos celebrados entre la República Argentina y la Santa Sede”, en La li¬bertad religiosa en el derecho argentino, ed. por Roberto Bosca y Juan Navarro Floria (Buenos Aires: Consejo Argentino de Libertad Religiosa y Konrad-Adenauer-Stiftung, 2007), 67- 74; Norberto Padilla, “Los acuerdos de la Santa Sede con la República Argentina”, Revista general de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 22 (2010).
Como lo notó Pablo Ramella, Derecho Constitucional (Buenos Aires: Depalma, 1982), 202.
Miguel A. Zavala Ortiz, Negociaciones para el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina (Buenos Aires: Guadalupe, 1966). La idea ya había sido sostenida previamen¬te. Ver Juan Casiello, “El derecho de Patronato. Relaciones entre la Iglesia y el Estado”, en Curso de divulgación de la Constitución nacional, AAVV (Rosario: Colegio de Abogados de Rosario, 1942), 130-132.
Salvador M. Lozada, La Constitución Nacional Anotada (Buenos Aires: Peña Lillo Editor, 1961), 162. Germán Bidart Campos, La Constitución Argentina (Buenos Aires: Lerner, 1966), 24-25.
Germán Bidart Campos, Manual de Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires: Ediar, 1974), 151. El autor repetiría su postura en obras sucesivas: Germán Bidart Campos, Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires: Ediar, 1992), tomo II, 184. Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada (Buenos Aires: Ediar, 2006), 545-546.
Jorge R. Vanossi, “La trascendencia constitucional del Concordato o Acuerdo con la Santa Sede y su significado” (ponencia pronunciada en el congreso La libertad religiosa en el siglo XXI, Córdoba, 2014). El autor retoma argumentos que había dado antes. Jorge R. Vanossi, Régimen constitucional de los tratados (Buenos Aires: Coloquio, 1969), 267-268.
Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada (Buenos Aires: Ediar, 2006), 285. 41 Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada (Buenos Aires: Ediar, 2006), 285.
Nicanor Costa Méndez, Nota de elevación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Acuerdo con la Santa Sede solicitando su aprobación por el presidente de la Nación, 23/11/1966.
María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concor-dada (Buenos Aires: La Ley, 2011), 36-37; Horacio Rosatti, Tratado de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Rubinzal, 2010), 236; Humberto Quiroga Lavié, Miguel A. Benedetti y María de las N. Cenicacelaya, Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2009), 949; Susana Cayuso, Constitución de la Nación Argentina (Bue¬nos Aires: La Ley, 2007), 39-40. Alberto R. Dalla Vía, Manual de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2004), 121; Carlos R. Baeza, Exégesis de la Constitución Argen¬tina (Buenos Aires: Abaco, 1998), 100-101.
Cayuso, Constitución…, 39-40. Dalla Via, Manual…, 120. Para una exposición de un rango de interpretaciones posibles acordes con el ideal igualitario, ver Marcelo Alegre, “Igualdad y preferencia en materia religiosa. El caso argentino”, Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho 45 (2016): 83-112.
Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional (Buenos Aires: La Ley, 2006), 534. Jorge H. Gentile, “Por qué una ley de libertad religiosa”, en La libertad religiosa en Argentina, ed. por Roberto Bosca (Buenos Aires: Consejo Argentino de Libertad Religio¬sa y Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003), 52. Bidart Campos postula una lectura original del precepto, ya que considera que de él se sigue que el Estado está obligado a reconocer carácter de persona de derecho público a la Iglesia católica y a reconocer una cierta unión moral con ella, pero no a financiarla a costa del tesoro público. Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, 542-544.
CSJN, Lastra, Fallos 314:1324, 1991.
CSJN, Rybar, Fallos 315:1294, 1992. Idéntico criterio siguió la Cámara Nacional Civil, luego de la reforma de 1994, en una serie de casos en los que reconoció la existencia de ma¬terias privativas de la Iglesia católica, y por ende no justiciables. Ver, por ejemplo, Cámara Nacional Civil, Sala E, C.C., G.S. c/ Fraternidad Sacerdotal de San Pío X s/medidas caute¬lares, de 29/06/2005. La jurisprudencia (aunque no la de la Corte Suprema, hasta donde sabemos) también ha aceptado la existencia de cuestiones reservadas a la autoridad reli-giosa y no justiciables en relación con grupos religiosos no católicos, con diferentes argu¬mentos. Ver, por ejemplo, Cámara Nacional Civil, Sala C, C.A. c/ C.H. s/ fijación de plazo, 09/12/2004. Cámara Nacional Civil, Sala B, Iglesia Mesiánica Mundial c/ Matsumoto s/ daños, 29/10/1997.
La primera sentencia: Cámara Nacional Comercial, sala A, Peluffo, Diego Pedro c/Colegio Santo Domingo de Guzmán, Obispado de Quilmes y otros s/ejecutivo, 17/09/2009. La se¬gunda sentencia: Cámara Nacional Comercial, Sala E, Peluffo, Diego Pedro c/Colegio Santo Domingo de Guzmán, Obispado de Quilmes y otros s/ejecutivo, 20/11/2014.
Rosatti, Tratado…, 430.
Sobre la libertad religiosa en el estado actual del Derecho Constitucional argentino, ver Fernando Arlettaz, “Libertad religiosa y objeción de conciencia en el Derecho Constitu¬cional argentino”, Estudios Constitucionales 10 (2012): 339-372.
El art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a una se¬rie de tratados y declaraciones internacionales. Resultan relevantes para nuestra materia: Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 18, 2 inc. 1 y 26 inc. 2), Pacto Interna¬cional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18, 2 inc. 1, 4 inc. 1, 20 inc. 2, 24 inc. 1, 26 y 27); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2 inc. 2, 13 inc. 1 y 13 inc. 3); Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención de los Derechos del Niño (arts. 14, 2 inc. 1, 20 inc. 3, 29 inc. 1 y 30); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts. III y XXII); Con¬vención Americana de Derechos Humanos (arts. 12, 1 inc. 1, 13 inc. 5, 16 inc. 1, 22 inc. 8 y 27 inc. 1). Además, el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio incluye al grupo religioso como posible sujeto pasivo de este delito. También son relevantes los arts. 1 y 5 inc. d-vii de la Convención para la Eliminación de todas las for¬mas de Discriminación Racial y el art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por otra parte, la protección de las minorías (art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 30 de la Convención de Derechos del Niño) resulta aplicable a las minorías religiosas.
Carlos S. Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Astrea, [1992]2005), 438.
Síntesis del dictamen preliminar presentado al presidente Dr. Raúl Alfonsín por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, 07/10/1986.
Ver un desarrollo de esta idea en Horacio R. Bermúdez, “Libertad religiosa e igualdad ante la ley” (ponencia pronunciada en el congreso La libertad religiosa en el siglo XXI, Córdoba, 2014), 11-12. Ver la idea contraria, que sostiene que en Argentina hay libertad, pero no igualdad de cultos y que esta diferenciación no es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos, en Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, 542.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2018 Derecho, Estado y Religión

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
a) Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en esta revista.
b) Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.